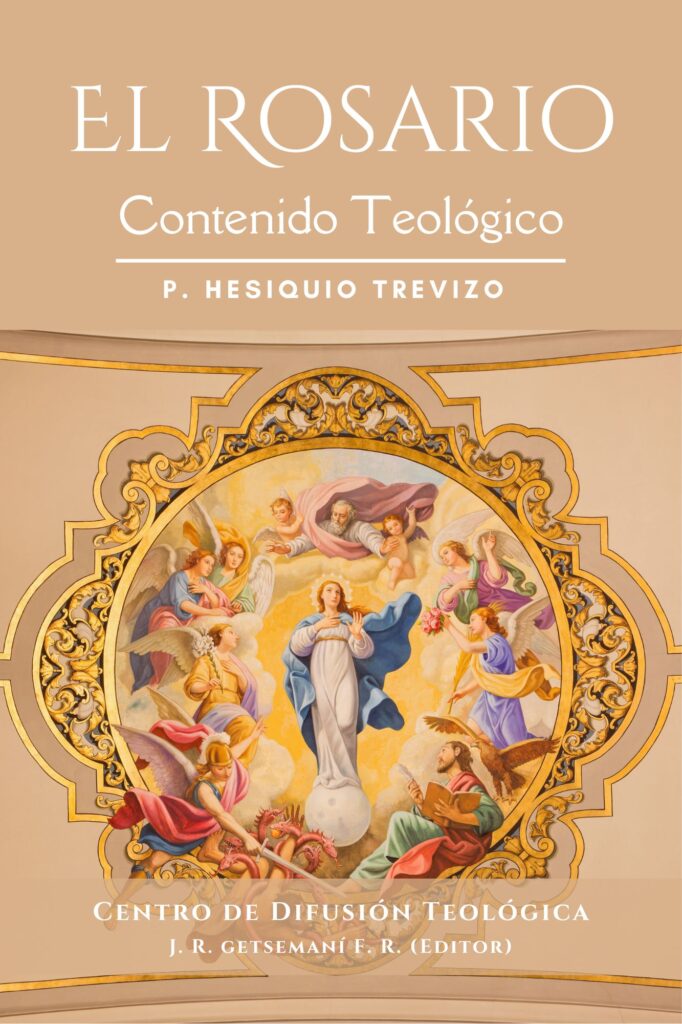A D V E N T U S
TEOLOGÍA, PASTORAL, ESPIRITUALIDAD
CICLO B
P. Hesiquio Trevizo
Presentación
Julio Fernández
La homilía, parte integrante de la Liturgia, «es un acto de culto», cuya finalidad es santificar al pueblo y «glorificar a Dios». Es una alabanza de acción de gracias «por las magnalia Dei»; ella se cumple cuando se escucha, y alaba a Dios por este cumplimiento. Es Cristo mismo quien se hace presente en la homilía (cf. Directorio Homilético. Vaticano, 2014).
Por lo tanto, la homilía debiera interpretar la Escritura de acuerdo con los criterios de la Iglesia, que son: prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura, leer la Escritura en la Tradición viva de toda la Iglesia, y estar atento a la analogía de la fe (Ibíd., 17).
En primer lugar, la unidad de la Escritura está incluida en la estructura misma del Leccionario. Luego, es en la homilía donde aquel texto antiguo se presenta vivo y actual, de manera que «la Escritura proclamada y explicada en la celebración del misterio pascual, es Tradición» (cf. ibíd., 20). Y, por último, el homileta debe, por un lado, interpretar la Escritura de modo que el misterio de Dios sea proclamado y, por otro, guiar al pueblo para que entre en el misterio a través de la celebración (cf. ibíd., 21).
Es esta unidad del diseño divino la que ha ofrecido siempre una catequesis doctrinal y moral durante la homilía, objetivo perseguido por el p. H. Trevizo en el presente material, y encarnado en su homilía dominical.
Un subsidio para preparar la homilía
Durante varios años, cada domingo, el P. H. Trevizo ha realizado un arduo trabajo de síntesis y reflexión en torno a la liturgia dominical, extrayendo el mensaje profundo de la Palabra de Dios, ordenada en el leccionario, con el objetivo de que la homilía esté impregnada del espíritu de la Liturgia y pueda ser una verdadera herramienta para actualizar el mensaje de Dios ante una realidad difícil, golpeada por las consecuencias del pecado, de manera que los fieles puedan penetrar en el misterio divino desde su propia vida y entorno.
A manera de subsidio, sin falta, cada domingo, el resultado de este trabajo exegético, teológico y pastoral, es enviado a sus hermanos en el ministerio sacerdotal.
En la presente obra, pues, se recogen los ciclos A, B y C del tiempo de Adviento, que han sido estructurados de manera que puedan, ahora, ser leídos y meditados por todos los que esperan la parusía de Nuestro Señor Jesucristo, y que proclaman a una sola voz:
¡Queremos que Cristo nos encuentre así cuando venga, velando en oración y cantando su alabanza!
(Prefacio II de Adviento).
Julio Fernández
Introducción
El Libro de la Sede tiene una Monición de entrada que sintetiza la naturaleza del Adviento:
“Hoy comenzamos el adviento para recordar que siempre es adviento. Adviento es mirar al futuro; nuestro Dios es el Dios del futuro, el Dios de las promesas. Adviento es aguardar al que tiene que venir: el que está viniendo, el que está cerca, el que está en medio de nosotros; el que vino ya. Adviento es la esperanza, las esperanzas de todos los hombres del mundo. Nuestra esperanza de creyentes se cifra en un nombre: Jesucristo” (BAC. 2007).
El Adviento, pues, sería esa gran oportunidad para descubrir la presencia de Jesús en medio de nosotros en esa tensión del “ya, pero aún no en su plenitud”. Ya, pero todavía no.
Adviento: breve período que nos prepara a la Navidad
Mientras que la naturaleza se hunde lentamente en el sueño del invierno, escuchamos la advertencia de Pablo: «Ya es tiempo de despertarnos del sueño porque nuestra salvación está ya más cerca. La noche está avanzada y el día se nos echa encima.» (Rom. 13,11). A este breve tiempo, cuatro semanas escasas, se le llama también “la cuaresma de invierno”.
De hecho, a partir de la Pascua de Jesús, la vida de los hombres y de las sociedades avanza irresistiblemente hacia el fin y hacia el juicio. Debemos decidir por él, y comprometer todas nuestras energías para «inventar nuestro futuro con Dios» (E. Mounier). El evangelio del “I Domingo de Adviento” nos pone en guardia, insistiendo en el hecho estar preparados, atentos, “atentos y vigilantes”, ante el imprevisible acontecimiento del Hijo del hombre. Como en los días de Noé, también hoy, y más hoy, vivimos en una “distracción existencial”. Existe la distracción como industria (Entertainment Industry). Y de improviso, “los hombres de esta generación”, serán tomados, distraídos en su propia hibernación, en su descuido de las cosas esenciales. En realidad, ¡cuántas cosas nos distraen, nos preocupan, nos alteran!, hacen de nosotros personas hipertensas, nerviosas, ¡hasta pastoralmente hipertensas y ansiosas!, siendo así que sólo una cosa es necesaria. Hemos de pensar, y no como mera posibilidad, en el hecho de que nuestra vida avance por un camino de completa distracción olvidándonos de nuestro destino verdadero. El Adviento busca sacarnos de nuestro letargo proponiéndonos las lecturas sobre todo de Isaías y la prédica del Bautista. Busca volvernos a nosotros mismos.
La imagen del Señor, parangonado a un ladrón que viene a medianoche, expresa de modo significativo la necesidad de una continua vigilancia. El adviento es una advertencia que ha de durar siempre: ¡Estad preparados! «He aquí que estoy a la puerta y llamo» (Ap. 3,20). No podemos decir que Cristo no esté llamando a nuestra puerta; lo que sí puede suceder es que no abramos la puerta y él pase de largo. Hay tanto ruido. Nuestra vida, decía S. Catalina de Siena, está atravesada por miles de voces de Dios. La Iglesia corre, siempre, el riesgo de no escuchar a aquél que llama a la puerta para despertar a los cristianos a las llamadas del espíritu.
Ahora más que nunca los cristianos deben desempeñar un rol profético de contestación frontal en relación con un mundo adormilado, distraído, embotado, que se prepara para la navidad con un paroxismo consumista manejado hasta el exceso por la mercadotecnia sin saber siquiera qué celebra; debemos gritar nuestro total desacuerdo, expresar nuestra más completa inadecuación ante semejante deformación. Un mundo así amenaza ruina y nuestra actitud ha de ser una advertencia. ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos despiertos, para dejar correr en nuestra vida una corriente de agua viva que nos impulse al servicio generoso del reino? ¿Qué tenemos que hacer para no ser tomados por sorpresa por el juicio, en la tarde de nuestra vida, en la tarde de nuestro mundo?
Papa Francisco abre su fresca Exhortación, Evangelii Gaudium, con unas palabras que cuadran muy bien en el adviento:
“Alegría que se renueva y se comunica. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado.
Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque «nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor». Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Éste es el momento para decirle a Jesucristo: «Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores». ¡Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido! Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar «setenta veces siete» (Mt 18,22) nos da ejemplo: Él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. ¡Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante!” (Evangelii Gaudium, 2-3)
La liturgia puede prestar, en este orden de ideas, un gran servicio. Tenemos que llevar a nuestros fieles a la liturgia. Vivir el adviento, preparar el camino al que viene, celebrar la navidad, resulta imposible, materialmente imposible, si permanecemos alejados de la liturgia, de la iglesia. En la liturgia, obra de Cristo y de la iglesia, el Padre nos aguarda para colmar nuestra esperanza; en ella Cristo nos alcanza con su poder sanador aún en las circunstancias más adversas de nuestra vida. El adviento nos prepara para la gran revelación de la navidad. Para nosotros, sacerdotes, la liturgia de las horas, la meditación e intensificación de la oración, son caminos obligados. Sabiamente, la liturgia nos propone el mismo salmo procesional que en la fiesta de Cristo Rey:
¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén. (Salmo 121)
María y el Adviento
La aceptación más grande de la historia es el Fiat de María; por ella, María es la Madre del Dios encarnado. (M. Bretón)
El adviento es tiempo especialmente mariano; la salvación que Dios ofrece llega a nosotros por el ministerio materno de María. Comparto contigo unas ideas al respecto. La idea me ha nacido por el hermoso sermón de S. Agustín sobre la presencia de María en el misterio de Cristo; agudo y fino sermón que inspira la verdadera devoción a María.
Así se expresa Pablo VI en el documento trascendental sobre el culto a la Virgen María en la Liturgia:
“Así, como el tiempo del Adviento, la Liturgia recuerda frecuentemente a la Santísima Virgen – aparte de la solemnidad del día 8 de diciembre en que se celebran conjuntamente la Inmaculada Concepción de María, la preparación primigenia a la venida del Salvador y el feliz exordio de la iglesia sin mancha ni arruga-, sobre todo en los días feriales del 17 al 24 de diciembre y, más concretamente, el domingo anterior a la Navidad, en que hace resonar antiguas voces proféticas sobre la Virgen Madre y el Mesías, y se leen episodios evangélicos relativos al nacimiento inminente de Cristo y del Precursor.” (Marialis Cultus, 3)
En efecto, leemos: Ciclo A: “Jesús nacerá de María desposada de José, hijo de David.” Mt. 1,18-24; Ciclo B: “Concebirás y darás a luz un Hijo.” Lc. 1,26-38; Ciclo C: “¿De dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a verme?” Lc. 1,39-45. Esto sin considerar las otras lecturas y el salmo. Y añade:
“De este modo, los fieles que viven en la Liturgia el espíritu del Adviento, al considerar el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo, se sentirán animados a tomarla como modelo y a prepararse, «vigilantes en la oración y… jubilosos en la alabanza», para salir al encuentro del Salvador que viene. Queremos, además, observar cómo la Liturgia del Adviento, uniendo la espera mesiánica y la espera del glorioso retorno de Cristo al admirable recuerdo de la Madre, presenta un feliz equilibrio cultural que puede ser tomado como norma para impedir toda tendencia a separar, como ha ocurrido a veces en algunas formas de piedad popular, el culto a la Virgen de su necesario punto de referencia: Cristo. Resulta así que este período, como han observado los especialistas en Liturgia, debe ser considerado como un tiempo particularmente apto para el culto a la Madre del Señor: orientación que confirmamos y deseamos ver acogida y seguida en todas partes.” (Marialis Cultus, 4)
La Liturgia nos ofrece esta magnífica oportunidad de catequesis, de oración, de celebración. J.P. II afirmaba lo siguiente:
“En la Liturgia, en efecto, la iglesia saluda a María de Nazaret como su exordio ya que en la concepción Inmaculada ve la proyección, anticipada en su miembro más noble, de la gracia salvadora de la Pascua y, sobre todo, porque en el hecho de la Encarnación encuentra unidos indisolublemente a Cristo y a María: al que es su Señor y Cabeza y a la que, pronunciando el primer Fiat de la Nueva Alianza, prefigura su condición de esposa y madre”. (Redemptoris Mater, 1)
Dio fe al mensaje divino y concibió por su fe
La Liturgia de las horas, en el Oficio, nos ofrece este hermoso sermón de san Agustín:
“Os pido que atendáis a lo que dijo Cristo el Señor, extendiendo la mano sobre sus discípulos: Estos son mi madre y mis hermanos; y el que hace la voluntad de mi Padre, que me ha enviado, es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Por ventura no cumplió la voluntad del Padre la Virgen María, ella, que dio fe al mensaje divino, que concibió por su fe, que fue elegida para que de ella naciera entre los hombres el que había de ser nuestra salvación, que fue creada por Cristo antes que Cristo fuera creado en ella? Ciertamente, cumplió santa María con toda perfección, la voluntad del Padre, y por esto es más importante su condición de discípula de Cristo que la de madre de Cristo, es más dichosa por ser discípula de Cristo que por ser madre de Cristo. Por esto María fue bienaventurada, porque, antes de dar a luz a su maestro, lo llevó en su seno.
Mira si no es tal como digo. Pasando el Señor, seguido de las multitudes y realizando milagros, dijo una mujer: Dichoso el seno que te llevó. Y el Señor, para enseñarnos que no hay que buscar la felicidad en las realidades de orden material, ¿qué es lo que respondió?: Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. De ahí que María es dichosa también porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió; llevó en su seno el cuerpo de Cristo, pero más aún guardó en su mente la verdad de Cristo. Cristo es la verdad, Cristo tuvo un cuerpo: en la mente de María estuvo Cristo, la verdad; en su seno estuvo Cristo hecho carne, un cuerpo. Y es más importante lo que está en la mente que lo que se lleva en el seno.
María fue santa, María fue dichosa, pero más importante es la Iglesia que la misma Virgen María. ¿En qué sentido? En cuanto que María es parte de la Iglesia, un miembro santo, un miembro excelente, un miembro supereminente, pero un miembro de la totalidad del cuerpo. Ella es parte de la totalidad del cuerpo, y el cuerpo entero es más que uno de sus miembros. La cabeza de este cuerpo es el Señor, y el Cristo total lo constituyen la cabeza y el cuerpo. ¿Qué más diremos? Tenemos, en el cuerpo de la Iglesia, una cabeza divina, tenemos al mismo Dios por cabeza.
Por tanto, amadísimos hermanos, atended a vosotros mismos: también vosotros sois miembros de Cristo, cuerpo de Cristo. Así lo afirma el Señor, de manera equivalente, cuando dice: Estos son mi madre y mis hermanos. ¿Cómo seréis madre de Cristo? El que escucha y el que hace la voluntad de mi Padre celestial es mi hermano y mi hermana y mi madre. Podemos entender lo que significa aquí el calificativo que nos da Cristo de «hermanos» y «hermanas»: la herencia celestial es única, y, por tanto, Cristo, que siendo único no quiso estar solo, quiso que fuéramos herederos del Padre y coherederos suyos.” (Sermón 25, 7-8: PL 46, 937-938)
En una pequeña joya del magisterio de Pablo VI, en el Santuario de Nuestra Señora de Bonaria, se preguntaba:
“¿Y cómo ha venido Cristo entre nosotros? ¿Ha venido por sí? ¿Ha venido sin alguna relación, sin cooperación alguna por parte de la humanidad? ¿Puede ser conocido, comprendido, considerado, prescindiendo de las relaciones reales, históricas, existenciales, que necesariamente implica su aparición en el mundo? Está claro que no. El misterio de Cristo está marcado por designio divino, de participación humana. El ha venido entre nosotros siguiendo el camino de la generación humana. Ha querido tener una madre; ha querido encarnarse mediante el misterio vital de una mujer, de la mujer bendita entre todas… Así, pues, ésta no es una circunstancia ocasional, secundaria, insignificante; ella forma parte esencial, y para nosotros, hombres, importantísima, bellísima, dulcísima, del misterio de la salvación: Cristo para nosotros ha venido de María; lo hemos recibido de ella; lo encontramos como la flor de la humanidad abierta sobre el tallo inmaculado y virginal que es María: así ha ‘germinado esta flor’ (Dante, Paradiso, 33,9)” (Cagliari. 24.03.1970)
Si Dios mandó a su Hijo «nacido de una mujer» (Gal. 4,4), se deduce que el don de sí mismo al mundo pasa a través del seno de una mujer. Un seno de mujer, el de María, se convierte en el lugar de la bendición más alta concedida por Dios al mundo. Con razón Isabel, llena de Espíritu Santo, pudo exclamar dirigiéndose a María: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!» (Lc. 1,42). Resulta imposible separar al Hijo de la Madre; desafortunadamente muchas denominaciones emergentes, llamadas cristianas, así lo hacen. Concluía Pablo VI:
“También el mundo de hoy, como los pastores y los magos, según se refleja en la imagen bendita de nuestra Señora de Bonaria, ha de recibir a Cristo de los brazos de María. Si queremos ser cristianos, tenemos que ser Marianos.” (Íbid.)
Pastoral del Adviento
Sabiendo que, en nuestra sociedad industrial y consumista, este período coincide con el lanzamiento comercial de la campaña navideña, la pastoral del adviento debe, por ello, comprometerse a transmitir los valores y actitudes que mejor expresan la visión escatológica y trascendente de la vida.
El adviento, con su mensaje de espera y esperanza en la venida del Señor, debe mover a las comunidades cristianas y a los fieles a afirmarse como signo alternativo de una sociedad en la que las áreas de la desesperación y sin sentido parecen más extensas que las del hambre y del subdesarrollo.
La violencia fratricida es un signo inequívoco de ello; ¿no tenemos nada qué decir desde nuestra fe cuando las instancias meramente técnicas han fracasado? La auténtica toma de conciencia de la dimensión escatológica–trascendente de la vida cristiana no debe mermar, sino incrementar el compromiso de redimir la historia y de preparar, mediante el servicio, a los hombres sobre la tierra, algo así como la materia prima para el reino de los cielos.
En efecto, Cristo con el poder de su Espíritu actúa en el corazón de los hombres no sólo para despertar el anhelo del mundo futuro, sino también para inspirar, purificar y robustecer el compromiso, a fin de hacer más humana la vida terrena (cf. GS 38).
Si la pastoral se deja guiar e iluminar por estas profundas y estimulantes perspectivas teológicas, encontrará en la liturgia del tiempo de adviento un medio y una oportunidad para crear cristianos y comunidades que sepan ser almas del mundo.
Espiritualidad del Adviento
Con la liturgia del adviento, la comunidad cristiana está llamada a vivir determinadas actitudes esenciales a la expresión evangélica de la vida, la vigilante y gozosa espera, la esperanza, la conversión.
La actitud de espera caracteriza a la iglesia y al cristiano, ya que el Dios de la revelación es el Dios de la promesa, que en Cristo ha mostrado su absoluta fidelidad al hombre (cf. 2Cor 1,20). Durante el adviento, la iglesia no se pone al lado de los hebreos que esperaban al Mesías prometido, sino que vive aquella espera de Israel a niveles de realidad y de definitiva manifestación de dicha esperanza, que se ha hecho actualidad esplendente en Cristo. Ahora vemos “como en un espejo,” pero llegará el día en que “veremos cara a cara” (1Cor. 13,12).
La iglesia vive esta espera en actitud vigilante y gozosa. Por eso clama:
“¡Maranatha! Ven, Señor Jesús.”
(Ap. 22,17,20)
El adviento celebra, pues, al “Dios de la esperanza” (Rom. 15,13) y vive la gozosa esperanza (cf. Rom. 8,24-25). El cántico que desde el primer domingo caracteriza al adviento es el del salmo 24:
“A ti, Señor, levanto mi alma; Dios mío, en ti confío: no quede yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos; pues los que esperan en ti no quedan defraudados”.
Entrando en la historia, Dios interpela al hombre. La venida de Dios en Cristo exige conversión continua; la novedad del evangelio es una luz que reclama un pronto y decidido despertar del sueño (cf. Rom. 13,11-14). El tiempo de adviento, sobre todo a través de la predicación del Bautista, es una llamada a la conversión en orden a preparar los caminos del Señor y acoger al Señor que viene.
El adviento nos enseña a vivir esa actitud de los pobres de Yahvé, de los mansos, los humildes, los disponibles, a quienes Jesús proclamó bienaventurados (cf. Mt. 5,3-12).
I Domingo de Adviento. B
Is. 63,16-17.19;64, 2-7; Salmo 79; ICor. 1,3-9; Mc. 13,33-37
Síntesis de las lecturas
Is. 63,16-17.19; 64,1.6-7.- «Tú eres nuestro Padre. Abraham no sabe de nosotros»
Al inicio de este nuevo año litúrgico nos dirigimos a Dios con este título: ¡Padre!, que es el centro de nuestra religión, porque así es como Dios se ha revelado en Aquél cuya fiesta preparamos para celebrarlo como nuestro hermano en la carne. ¿De dónde brota tal audacia? Ciertamente, no de nuestros méritos, sino de la bondad de Dios, de su voluntad, manifestada «en los últimos tiempos», de hacer de cada uno de nosotros un hijo. En esta alianza que quiere hacer con nosotros, él nos asegura su apoyo; a nosotros no nos resta más que tener confianza en él, amarlo y servirlo como compañero de viaje, hermano y padre.
Salmo 79.- Lamentación pública en una grave desgracia: invasión militar
El estribillo señala el tono, ensanchando cada vez más el nombre divino.
Trasposición cristiana. La imagen de David la asume Cristo, como concentración del pueblo de Dios, Jn. 15,5, y después se la pasa a su iglesia. Como Cristo, también la iglesia es pisoteada y entregada a las contiendas y burlas de los enemigos. Con Cristo la iglesia invoca la ayuda de Dios, y en Cristo contempla la iglesia el rostro de Dios que brilla con poder y clemencia.
1Cor. 1,39.- Cristo don de Dios
Antes de afrontar el tema de la fatiga, San Pablo recuerda los motivos de la alegría: los cristianos han recibido de Dios el don de Cristo, han acogido su evangelio, y ahora conocen la bondad y la fidelidad de Dios. Estos dones crecen día a día, hasta la plena manifestación del Señor en nosotros. He aquí el significado del adviento también para nosotros hombres del tercer milenio: esperanza de una perfecta comunión con Cristo, fundada sobre la experiencia de su presencia que desde ahora ilumina nuestra vida.
Mc. 13, 33-37.- Vigilar: Es la orden del Señor
Pero la vigilancia que pide a los suyos ya no es aquella que los antiguos profetas exigían al pueblo elegido. Nosotros no debemos soñar un paraíso perdido en un futuro lejano: el reino de Dios está, ya aquí. Vigilar significa, por lo tanto, leer el presente y descubrir en él la eternidad. Se puede estar atento a todo; pero hay siempre algo de inesperado; siempre se está un poco adormecido y alienado. El reino de Dios se encuentra con frecuencia donde nosotros, en nuestra pobre prudencia, no habíamos previsto.
Comentario
Velen, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa
El hecho de que podamos comenzar un ciclo litúrgico más nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y el tiempo como un don de Dios. Muchos hermanos nuestros ya no celebran con nosotros estas fiestas; han llegado ya a contemplar a Dios. Con este espíritu de gratitud queremos asumir el nuevo año.
El libro de la Sede trae la siguiente monición de entrada:
“Hoy comenzamos el tiempo del Adviento para recordar que siempre es Adviento. Adviento es mirar al futuro; nuestro Dios es el Dios del futuro, el Dios de las promesas.
Adviento es aguardar al que tiene que venir: el que está viniendo, el que está cerca, el que está en medio de nosotros; el que vino ya.
Adviento es la esperanza, la esperanza de todos los hombres del mundo. Nuestra esperanza de creyentes se cifra en un nombre: Jesucristo”.
Esta monición resume la dimensión del Adviento. De hecho, debemos notar que el tema de los últimos domingos del ciclo anterior, y éste primer domingo de Adviento, coinciden entre sí: estad preparados, vigilantes, pues no conocéis la hora. Y la oración colecta de este domingo hace referencia al evangelio del domingo pasado: primero, pedimos al Señor que despierte en nosotros el deseo de prepararnos a la venida de Cristo. En efecto, decía S. Agustín, la vida del verdadero cristiano es un anhelo constante. ¿Cuál es el anhelo del verdadero cristiano? Isaías dice:
“Tú, Señor, eres nuestro Padre y redentor; ese es tu nombre desde siempre”.
S. Tomás de Aquino, en un estupendo comentario sobre el artículo del Credo, “Creo en la vida del mundo futuro”,reportada en el Oficio de lectura del sábado XXXIII, analiza espléndidamente cuál es nuestro anhelo, cuál es el anhelo del creyente. Se apoya en S. Agustín.
El Adviento nos invita a desprendernos de la burda materialidad de la vida y elevar nuestra mente “a las cosas del cielo”. Todo esto, continúa la oración colecta, para que “puestos a su derecha el día del juicio podamos entrar en el Reino de los Cielos”. Esa es nuestra esperanza, ese es el anhelo que el Adviento, y el Año litúrgico en general, intentan despertar en nuestro interior.
Primer Domingo de Adviento
La liturgia del primer domingo de Adviento engancha siempre con la temática de los últimos domingos del año precedente: la perspectiva de final y el juicio, y la necesidad de “estar alerta”. Se medita en la dimensión escatológica de la historia y del cosmos que avanzan hacia la plenitud de Cristo resucitado (Rom. 8,22-25), y, en especial, en la iglesia que es la comunidad que vive aguardando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, la comunidad de Jesús como signo de esperanza de “los cielos nuevos y la tierra nueva”. Dios es quien nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel (2ª Lec).
La liturgia de la Palabra arranca con una lectura programática del III Isaías. En las circunstancias del tiempo que nos toca vivir, marcado fuertemente por el pecado y, peor, por la pérdida del sentido del pecado, no tenemos más que leerla cuidadosamente para ver su actualidad y su impacto (ver 63,15-19). El mal es tan grande que el profeta exclama asombrado: “Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro redentor; ese es tu nombre para siempre. ¿Por qué, Señor, ¿nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejar endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte?”
Recomiendo la traducción de la Biblia del Peregrino. El padre Alonso comenta así:
“La primera pregunta retórica parece hacer a Dios culpable del propio pecado del pueblo. Por lo cual podría parecer que declina la responsabilidad y la cargan a otro. No descuidemos el tono retórico de la pregunta: el pueblo siente a Dios tan próximo y tan activo, que le atribuyen la causa, como en el caso del faraón (Ex. 7,3). Es como si no pudieran entender esa dureza interior que mantienen y sufren, que lamentan y no logran expiar, hasta pensar que ha de ser Dios el autor de esa fuerza superior a sus fuerzas.” (Profetas I. ad loc.).
Es, pues, la constatación dolorosa del mal tan grande, lo que nos lleva a hacer nuestra la pregunta del Profeta: ¿cómo es posible que hayamos llegado a tal lejanía de Dios? De ahí brota la súplica: “Vuélvete, por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. ¡Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia!” Merece la pena detenerse en estas palabras de Isaías que expresan la necesidad de que Dios venga a salvar a su pueblo, que vive esclavizado por el pecado:
«Todos éramos impuros, nuestra justicia era un paño de inmundicia; todos nos marchitábamos como follaje, nuestras culpas nos arrebataban como el viento”.
Pero Isaías hace la petición a un Dios al que invoca diciendo:
“Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre; nosotros el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos”.
Es Dios quien puede remodelarnos, hacernos de nuevo, hacer que volvamos. Sólo él.
Es la conciencia del propio pecado, de la esclavitud e impotencia, de la debilidad, lo que hace que surja la plegaria; la conciencia de la necesidad de ser salvados. El hombre no necesita buenos consejos, necesita ser salvado. De ahí que el Adviento esté dominado por el llamado a la conversión. El Adviento se define como tiempo de espera. En este sentido, nuestra vida toda es adviento, toda ella es la espera del encuentro con el Señor.
Aquí engancha el inicio del año nuevo con el final del año anterior. Así se ve en el fragmento evangélico de Mc. que proclamamos este domingo: “Velen y estén preparados… lo que les digo a ustedes, lo digo para todos, permanezcan alerta”. En una cultura marcada por una “distracción existencial”, urge escuchar la advertencia de Jesús.
El “permanecer alerta” tiene todavía un significado:
1.- Estar alerta ante la llamada de Dios aquí y ahora. Cada hora nos pone delante de una decisión (crisis); el juicio del Hijo del hombre-Juez se refiere al comportamiento presente en relación con el prójimo, como lo meditábamos el domingo pasado. Las decisiones equivocadas o justas de hoy pueden significar la condena o la salvación de mañana.
2.- Estar alerta para un futuro que está más allá de cualquier programación humana y de todo lo que se puede comprender dentro de una programación. Hay una instancia que no puede ser calculada con anterioridad en la búsqueda del futuro. La venida del Hijo del hombre no cae dentro de la futurología. El que agudiza la propia sensibilidad ante lo que no está disponible, el que está pronto para el riesgo y toma en serio la incertidumbre de todas las cosas terrenas, se abre al Dios que viene. La esperanza cristiana es la actitud fundamental adecuada en la que vale la pena ejercitarse.
3.- Estar alerta para el Dios del futuro, el Dios que viene, y que cerrará soberanamente la historia humana y que, en Jesucristo, el Hijo del hombre que retorna, recompensará a cada quién según sus obras (Ap.22,12); después hará nuevas todas las cosas. (Ap. 21,5)
4.- Estar alerta para el encuentro personal con Dios, trámite nuestra propia muerte. La imagen del Hijo del Hombre-Juez-Pastor que viene, leído en los discursos apocalípticos en los sinópticos, quiere mostrarnos la instancia a la cual somos remitidos en el encuentro con Dios: la instancia es Jesús, del cual hoy, en nuestra vida presente, debemos hacer nuestra confesión: al que me reconoce delante de los hombres, también yo lo reconoceré delante de los ángeles de Dios (cf. Lc. 12,8-9). Ante la presencia de Dios, nuestra cercanía o alejamiento (fe o no fe) de Cristo se convertirá en premio o castigo.
Homilía del Papa B. XVI
Comparto contigo la homilía del Papa B. XVI durante la celebración de las primeras vísperas de Adviento del año antepasado. (30.11.09). Contiene los elementos esenciales del tiempo y pueden servirnos para preparar con nuestras comunidades la celebración del Adviento-Navidad.
Queridos hermanos y hermanas, con esta celebración vespertina entramos en el tiempo litúrgico del Adviento. En la lectura bíblica que acabamos de escuchar, tomada de la Primera Carta a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos invita a preparar la “venida del Señor nuestro Jesucristo” (5,23) conservándonos irreprensibles, con la gracia de Dios. Pablo usa precisamente la palabra “venida”, en latín adventus, de donde viene el término Adviento.
Reflexionemos brevemente sobre el significado de esta palabra, que puede traducirse como “presencia”, “llegada”, “venida”. En el lenguaje del mundo antiguo era un término técnico utilizado para indicar la llegada de un funcionario, la visita del rey o del emperador a una provincia. Pero podía indicar también la venida de la divinidad, que sale de su ocultación para manifestarse con poder, o que es celebrada presente en el culto. Los cristianos adoptaron la palabra “adviento” para expresar su relación con Jesucristo: Jesús es el Rey, que ha entrado en esta pobre “provincia” llamada tierra para visitarnos a todos; hace participar en la fiesta de su adviento a cuantos creen en Él, a cuantos creen en su presencia en la asamblea litúrgica. Con la palabra adventus se pretendía sustancialmente decir: Dios está aquí, no se ha retirado del mundo, no nos ha dejado solos. Aunque no lo podemos ver y tocar como sucede con las realidades sensibles, Él está aquí y viene a visitarnos de múltiples maneras.
El significado de la expresión “adviento” comprende por tanto también el de visitatio, que quiere decir simple y propiamente “visita”; en este caso se trata de una visita de Dios: Él entra en mi vida y quiere dirigirse a mí. Todos tenemos experiencia, en la existencia cotidiana, de tener poco tiempo para el Señor y poco tiempo también para nosotros. Se acaba por estar absorbidos por el “hacer”. ¿Acaso no es cierto que a menudo la actividad quien nos posee, la sociedad con sus múltiples intereses la que monopoliza nuestra atención? ¿Acaso no es cierto que dedicamos mucho tiempo a la diversión y a ocios de diverso tipo? A veces las cosas nos “atrapan”. El Adviento, este tiempo litúrgico fuerte que estamos empezando, nos invita a detenernos en silencio para captar una presencia. Es una invitación a comprender que cada acontecimiento de la jornada es un gesto que Dios nos dirige, signo de la atención que tiene por cada uno de nosotros. ¡Cuántas veces Dios nos hace percibir algo de su amor! ¡Tener, por así decir, un “diario interior” de este amor sería una tarea bonita y saludable para nuestra vida! El Adviento nos invita y nos estimula a contemplar al Señor presente. La certeza de su presencia ¿no debería ayudarnos a ver el mundo con ojos diversos? ¿No debería ayudarnos a considerar toda nuestra existencia como “visita”, como un modo en que Él puede venir a nosotros y sernos cercano, en cada situación?
Otro elemento fundamental del Adviento es la espera, espera que es al mismo tiempo esperanza. El Adviento nos empuja a entender el sentido del tiempo y de la historia como “kairós“, como ocasión favorable para nuestra salvación. Jesús ilustró esta realidad misteriosa en muchas parábolas: en la narración de los siervos invitados a esperar la vuelta del amo; en la parábola de las vírgenes que esperan al esposo; o en aquellas de la siembre y de la cosecha. El hombre, en su vida, está en constante espera: cuando es niño quiere crecer, de adulto tiende a la realización y al éxito, avanzando en la edad, aspira al merecido descanso. Pero llega el tiempo en el que descubre que ha esperado demasiado poco si, más allá de la profesión o de la posición social, no le queda nada más que esperar. La esperanza marca el camino de la humanidad, pero para los cristianos está animada por una certeza: el Señor está presente en el transcurso de nuestra vida, nos acompaña y un día secará también nuestras lágrimas. Un día no lejano, todo encontrará su cumplimiento en el Reino de Dios, Reino de justicia y de paz.
Pero hay formas muy distintas de esperar. Si el tiempo no está lleno por un presente dotado de sentido, la espera corre el riesgo de convertirse en insoportable; si se espera algo, pero en este momento no hay nada, es decir, si el presente queda vacío, cada instante que pasa parece exageradamente largo, y la espera se transforma en un peso demasiado grave, porque el futuro es totalmente incierto. Cuando en cambio el tiempo está dotado de sentido y percibimos en cada instante algo específico y valioso, entonces la alegría de la espera hace el presente más precioso. Queridos hermanos y hermanas, vivamos intensamente el presente donde ya nos alcanzan los dones del Señor, vivámoslo proyectados hacia el futuro, un futuro lleno de esperanza. El Adviento cristiano se convierte de esta forma en ocasión para volver a despertar en nosotros el verdadero sentido de la espera, volviendo al corazón de nuestra fe que es el misterio de Cristo, el Mesías esperado por largos siglos y nacido en la pobreza de Belén. Viniendo entre nosotros, nos ha traído y continúa ofreciéndonos el don de su amor y de su salvación. Presente entre nosotros, nos habla de múltiples modos: en la Sagrada Escritura, en el año litúrgico, en los santos, en los acontecimientos de la vida cotidiana, en toda la creación, que cambia de aspecto según si detrás de ella está Él o si está ofuscada por la niebla de un origen incierto y de un incierto futuro. A nuestra vez, podemos dirigirle la palabra, presentarle los sufrimientos que nos afligen, la impaciencia, las preguntas que nos brotan del corazón. ¡Estamos seguros de que nos escucha siempre! Y si Jesús está presente, no existe ningún tiempo privado de sentido y vacío. Si Él está presente, podemos seguir esperando también cuando los demás no pueden asegurarnos más apoyo, aún cuando el presente es agotador.
Queridos amigos, el Adviento es el tiempo de la presencia y de la espera de lo eterno. Precisamente por esta razón es, de modo particular, el tiempo de la alegría, de una alegría interiorizada, que ningún sufrimiento puede borrar. La alegría por el hecho de que Dios se ha hecho niño. Esta alegría, invisiblemente presente en nosotros, nos anima a caminar confiados. Modelo y sostén de este íntimo gozo es la Virgen María, por medio de la cual nos ha sido dado el Niño Jesús. Que Ella, fiel discípula de su Hijo, nos obtenga la gracia de vivir, este tiempo litúrgico, vigilantes y diligentes en la espera. Amén.
II Domingo de Adviento. B
Is. 40,1-5. 9-11; Salmo 84; 2Pe, 3,8-14; Mc. 1,1-8
Síntesis de las lecturas
Is. 40,1-5. 9-11.- Un camino recto
Después de 50 años de exilio, Dios lleva de nuevo al pueblo elegido a su tierra, como un nuevo éxodo, incluso más glorioso que el primero. Miles de kilometro separan Babilonia de Jerusalén, y el camino normal significaría enorme rodeo, caminando hacia el norte para evitar el desierto. Pero Dios tiene prisa de llevar a la libertad a su pueblo y traza un camino recto a través del desierto reverdecido. Adviento: en toda miseria humana Dios viene a nosotros no para exigirnos ni condenarnos, no para hundirnos más en la desesperación, si no para salvarnos. El texto de hoy ha dado origen a la palabra «evangelio», mediante el anuncio: «he aquí, que vuestro Dios llega». Si, él viene y quiere vivir con nosotros.
Salmo 84. Lamentación colectiva, con oráculo de salvación
Transposición cristiana. Todos los actos de salvación del A.T. quedan incompletos, preparando la salvación culminante, cuando en Jesús venga la gloria de Dios al mundo, y nuestra tierra germine al Justo. En ese momento se realiza el gran encuentro de la justicia con la fidelidad y la misericordia y la salvación, frutos de una tierra fecundada por el Espíritu Santo. Pero de nuevo la salvación realizada en Cristo se abre hacia la consumación, produciendo y sustentando nuestra esperanza.
2P.3,8-14.- Algo cambiará
Los primeros cristianos, por un error de prospectiva, creían inminente el retorno de Cristo. Pero él, antes de retornar, espera a toda la familia humana, no solo a una generación o a un pueblo, e invita a sus fieles a difundir concretamente en el mundo las condiciones para su venida. La carta del apóstol Pedro describe el retorno de Cristo utilizando imágenes familiares a la literatura de la época, según las cuales el mundo será completamente rehecho, renovado. Los hombres, siempre en espera de algo nuevo, serán saciados.
Mc.1,1-8.- La conversión como esperanza
Después de 20 siglos de cristianismo, el evangelio corre el riesgo de aparecernos como una historia del pasado. Marcos, por el contrario, lo anuncia como una perenne «buena noticia», dirigida a un pueblo en espera de la realización de las propias esperanzas. El bautista anuncia al mesías al modo de los profetas: en el desierto, donde el pueblo de Dios se forma en la prueba, «la voz» pone al desnudo las conciencias y proclama que la venida de Dios exige penitencia y conversión de los corazones. El adviento, nos invita paradójicamente a la alegría y a la penitencia, a la esperanza y a la conversión.
Comentario
Adviento
El domingo II prosigue e intensifica el tono escatológico peculiar del Adviento. Constituye un nuevo subrayado del dogma cristiano de la Parusía o venida definitiva del Salvador Jesús. Pero acentuando la acuciante responsabilidad de la Iglesia y de la conciencia cristiana en medio de la humanidad, la cual también – consciente o inconscientemente -, está emplazada por Dios a esta “manifestación escatológica de Jesucristo” (cf. 1Cr. 1,7), en el límite entre el tiempo y la eternidad. Serán congregadas ante él todas las naciones de la tierra (Mt. 25,32).
Adviento, en cuanto actitud y responsabilidad del hombre, y Parusía, como desenlace definitivo del plan salvífico de Dios, condicionan la dinámica de toda la Historia de la Salvación. Israel en el pasado, el pueblo cristiano en el presente y la humanidad entera se encuentran, siempre, emplazados irrenunciablemente para este Día del Señor. “¡Preparad los caminos para la llegada del Señor!” (Is. 40,3; Mc. 1,3) es, por ello, una consigna adventual que aflora en la Revelación divina en todas sus etapas. Condicionando siempre la responsabilidad teológica de los hombres frente a su destino eterno.
El Segundo Isaías
Es de notar cómo durante todo el Adviento leeremos al profeta Isaías; tanto en la liturgia de las horas como en la liturgia de la palabra, dominará completamente la escena, es decir, dominará la oración y la meditación de la comunidad, nos guiará en la celebración del misterio. El II Isaías, de modo especial, con su mensaje, – la alegría del nuevo éxodo representada en la vuelta del destierro -, está presente en toda la liturgia de Adviento y Navidad. Valdría la pena que nos diéramos tiempo, dedicando un día a la semana, para un acercamiento a este libro, que, según L. A. Schökel es de los más bellos y profundos de la Biblia y el que más ha influido teológicamente en el N. T. Este libro es también muy usado en Cuaresma. Ciertamente, resultaría mejor que los psicologismos.
«Aquí está vuestro Dios»
La primera lectura de este domingo, apertura del II Isaías, marca el camino de la esperanza; oráculo de restauración escatológica con alcance universal. Abre con una invitación: “consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor: hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble castigo por sus pecados” (40,1-2). El oráculo del Señor ha de llegar al corazón de la capital, figura femenina, como palabra penetrante y amorosa, comenta L. Alonso. La figura de Jerusalén como esposa del Señor atraviesa toda la profecía del II Isaías.
La razón del consuelo: Ha terminado ese vasallaje, especie de servicio militar forzado; la vida humana, según Job, es un servicio militar que se cumple (7,1). También está pagado el crimen que fue causa de tal vasallaje forzado. Incluso, por la arrogancia del enemigo, Israel ha sufrido más de lo estrictamente debido.
Es conveniente leer los vv. 1-11 dado que el texto del leccionario suprime los vv. 6 y 8. Los primeros dos versitos son una invitación al consuelo, a la alegría, porque la deuda ha sido saldada haciendo posible que el pueblo retorne del exilio; se trata de un nuevo éxodo, más glorioso aún que el primero, y que, como entonces, el Señor marcha delante de su pueblo. Termina programáticamente con un texto que inspirará la teología de Lucas: “Todos verán la salvación de nuestro Dios”. Los vv. 6-8, – suprimidos en el leccionario -, son un brevísimo diálogo que hace la función de introducción; ¿quiénes dialogan en este fragmento?, ¿quién grita y quién responde? ¿Qué se ha de gritar? En todo caso frente a la transitoriedad de lo humano, como flor campestre que se muere, como hierba que se agosta y flor que se marchita, está la Palabra de Dios que se cumple siempre. El tema es el plan de Dios que se realiza indefectiblemente: como baja la lluvia y empapa la tierra, y no vuelve a mí sin haber cumplido su cometido, así es mi Palabra.
Los vv. 9-11 son una nueva introducción a manera de misión profética. Pero en vez de llamarse profeta, se denomina heraldo de buenas noticias; un título que el griego traducirá precisamente por evangelista, y que parece inaugurar una época nueva. Una línea de la teología del II Isaías es precisamente esa, una radical novedad. Termina con la imagen del pastor, que «apacienta, reúne, toma en brazos, hace recostar» a su rebaño, a su pueblo extenuado por el camino.
Este era el pregón de Juan…
«Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle la correa de sus zapatos. Yo los he bautizado con agua, el los bautizará con Espíritu Santo» (Mc.7-8).
El fragmento evangélico de este domingo es el inicio del relato de Marcos, los primeros 8 versitos de su evangelio. Marcos es el creador del “género literario” llamado evangelio. La buena nueva de Jesús es presentada, por primera vez, en forma narrativa; es un relato que se extiende y versa sobre la buena noticia, que se refieren a Jesús Cristo Hijo de Dios. Él, Jesús, en el misterio de su muerte y resurrección es el contenido de esta nueva noticia y de la narración que la presenta.
Esta buena noticia no es una improvisación, sino que había sido anunciada y preparada en la historia de Israel. Marcos utiliza a Mal. 3,1 y a Is. 40,3 que se adaptan a la predicación en el desierto que lleva a cabo Juan, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. A él acuden de Judea y Jerusalén para bautizarse; Juan vive de una manera austera y predicaba así: “Detrás de mí viene uno que es «más fuerte» que yo, y yo no tengo derecho de agacharme para soltarle las correas de las sandalias. Yo os bautizo con agua y él os bautizará con Espíritu Santo”. Como podemos ver, en estos versitos está contenido programáticamente todo el relato de Marcos.
Josef Ernst comenta así este pasaje:
1) No debemos dejarnos confundir por la imagen del Bautista presentada en la tradicional devoción del Adviento. El que se detiene a mirar de una manera reductiva y unilateral la figura de aquél que grita en el desierto o sobre la preparación del camino o la imagen acética del bautista y su humilde indumentaria y valora estos aspectos en sentido ético, falsea el texto. El fragmento no mira a la edificación, sino al anuncio de Cristo. (El Bautista proclama un pregón, vv. 7-8).
2) En la intención de Marcos, Juan es el mensajero, el precursor, el que prepara el camino de Jesús el Mesías. Cualquier cosa dicha por Juan, debe ser vista bajo este aspecto: la predicación de Juan quiere preparar a los hombres, de hoy y de siempre, para la llegada de Jesucristo; la llamada a la conversión anticipa la misma llamada de Jesús al inicio de su vida pública (1,15). La auto humillación del Bautista en la imagen de no ser digno ni de desatarle las sandalias, como también la alusión del bautismo con Espíritu Santo que Jesús administrará, tienen un objetivo cristológico: Jesús es el «Señor» anunciado por los profetas «el Hijo predilecto» (1,1), ungido con Espíritu Santo, el más fuerte, que pone a Juan, el fuerte, en segundo plano.
3) Juan, con su mensaje y con su exigencia, está situado al inicio del evangelio. Es el evangelio que Jesús mismo anunciará en su forma plena (cf. Mc. 1,14), pero que ahora está ya insinuado en la predicación del precursor. Pero es también el evangelio de Jesucristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección. El mensaje salvífico comienza con el hombre que representa por proveniencia y exigencias al antiguo pueblo de Dios. El evangelio que tiene las raíces en la historia de Israel es nuevo porque es el evangelio de Jesucristo y, sin embargo, es también antiguo porque en su inicio se encuentra Juan Bautista que pertenece a Israel.
4) La predicación, teniendo en cuenta el marco del Adviento, debería ampliar el concepto del inicio y de la venida de Jesús a la historia, del nacimiento de Jesús y de sus precursores, tal como lo ha hecho Lucas en su evangelio de la infancia. Muchos anunciaron la venida del Salvador, y María, IV semana del Adviento, está en la cumbre de esa espera.
Como quiera que sea, la estructura de la liturgia de este segundo domingo nos pone en situación. La vida de la comunidad en nuestra ciudad vive una situación especial de todos conocida. Esta situación puede ser también una oportunidad para que, viviendo la liturgia, podamos aceptar la invitación del Bautista para abrirnos a la salvación que llega. “Entonces se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres” (Is. 1,5).
El Adviento nos abre a la esperanza. El Papa B.XVI nos regaló su encíclica “Spe Salvi” donde aborda el gran tema de la esperanza. Crisis de trascendencia o crisis de esperanza. Dime que esperas, y te diré quien eres. Con un lenguaje teñido de Apocalipsis, la 2Pe., dice así:
“Puesto que todo será destruido, piensen con cuanta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor”.
¿Cómo podemos nosotros «apresurar» la venida del Señor? Tal vez mediante una vida santa, una vida marcada por la fe, la esperanza y la caridad; tal vez con una vida que sabe confiar en las promesas del Señor y esperar un cielo nuevo y una tierra nueva donde habite la justicia, aún ahí donde no existen muchas razones para esperar, para tener confianza.
“Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con él, sin mancha y sin reproche”.
Tal es el Adviento. Seguimos necesitando, con la misma urgencia que en tiempos de Jesús, el Adviento.
Meditación
Un minuto con el Evangelio
Marko I. Rupnik, sj
El evangelio se abre con una clara alusión al profeta Malaquías se anuncia un precursor del día del Señor. En Isaías, la voz que clama para preparar los caminos al Señor. En estas dos profecías se alude plenamente a Juan el Bautista y, así, aquél que está por llegar es el Señor. Jesucristo es el Mesías esperado desde siglos. Juan el Bautista crea el escenario ideal para la venid del Mesías: predica la conversión, la penitencia y el bautismo para el perdón de los pecados.
Este evangelio nos llama hoy a entrar en nuestro corazón y a hacer todo lo posible para prepararnos a la venida del Señor. Prepararse significa considerar nuestra verdad, nuestra vida sin adornos, sin decoraciones. Verla como en el desierto, donde sólo hay arena, viento y sol. En un clima así, con la imagen del profeta como asceta consumido sólo por el Señor, advertiremos con más claridad la necesidad de Dios, de una mirada de misericordia, del calor del amor y del agua de la vida.
III Domingo de Adviento. B
Is. 61,1-2. 10-11; Sal. Lc. 1, 46-55; Jn. 1,6-8.19-28
Síntesis de las lecturas
Is. 61,1-2. 10-11.- Sacerdotes a la manera de profetas
Todos los cristianos son «sacerdotes del Señor y ministros de Dios». Han recibido una consagración que los constituye profetas del evangelio, testigos de la alianza entre Dios y los hombres. Dejemos por lo tanto de preguntarnos «¿en qué cosa podemos ser útiles?» En nuestras manos está el germen de la justicia y la felicidad. Pero es en medio de las naciones donde descubrimos nuestra dignidad de «estirpe bendecida del Señor», participando en las penas y los trabajos de los hombres, iluminados por la fe en el compromiso del testimonio y la participación.
ITes.5,16-24.- Profetas en la propia tierra
Don de profecía es todo lo que actualiza el evangelio; es la presencia en el hombre del Espíritu siempre nuevo. No ocuparse de él, despreciarlo, significa apagar la luz que la iglesia puede llevar al mundo. Sin el carisma de la profecía, la iglesia no es más que un museo. Pero la iglesia no es tampoco una secta de iluminados: debe acogerlo todo, verificándolo en nombre del evangelio y del bien común. Es un equilibrio que ha de conservarse, en la iglesia y en cada cristiano: acoger y asimilar. Es el equilibrio mismo de la buena salud.
Jn. 1,6-8.19-28.- ¿Qué dices de ti mismo?
Juan no quiere ser más que una «voz»: quiere orientar la atención del pueblo hacia un desconocido que es el Mesías. En Adviento, la iglesia hace, de nuevo, propia la espera del mundo que aspira a la paz y a la fraternidad. Y, como Juan, debe ser humilde y escondida. «Yo no soy la respuesta a todas las preguntas, no soy más que un eco de Cristo. No poseo a Dios como una concesión exclusiva. Cristo está ya en medio de ustedes, en vuestras esperanzas, en vuestras luchas, en vuestro amor». El único orgullo de la iglesia consiste en conocer, identificar y anunciar a aquél que los hombres esperan y buscan a tientas (Ver el Sermón de S. Agustín reportado en el Oficio de Lectura de este domingo. Es el mejor comentario a este pasaje de Juan).
Comentario
El Adviento como vivencia litúrgica comienza a concretarse en una llamada a la reforma de vida y a la purificación de la conciencia, preparatorias para el Misterio de la Navidad.
No es que la liturgia renuncie a su perspectiva escatológica o que la Iglesia y los cristianos deban olvidar su responsabilidad de santidad y de integridad de vida de cara a la Parusía o “vuelta del Señor Jesús” (cf. segunda lectura).
Pero es tal la riqueza de la pedagogía litúrgica y tan eficaz su realismo santificador, que de la misma conmemoración anual de la primera venida del Redentor quisiera hacernos un “test evangélico”, suficiente y realista para adelantarnos ya desde ahora cuál será nuestra postura personal y colectiva ante su segunda venida al final de los tiempos.
La más elemental lógica no permite suponer que en la Parusía podamos improvisar una santidad cristiana que ahora rechazamos. O improvisar entonces una esperanza sobrenatural, que ahora marginamos en nuestro vivir de creyentes. O conseguir atropelladamente en aquel día definitivo la identidad vital con Cristo y su Evangelio, que ahora, a diario, tratamos de eludir frívola o cobardemente en nuestras vidas.
En este sentido, la Parusía del Señor es un misterio que se está verificando ya dispositivamente en nuestro vivir temporal como creyentes. El acontecimiento de la Navidad es un hito histórico que se cerrará coherentemente con el acontecimiento de la Parusía. Lo importante es nuestra apertura personal y colectiva a lo que uno y otro exigen de nuestra vida.
¡Buscad a Cristo…! (Evangelio)
El gran promotor del Adviento en las almas sigue siendo el Bautista. Su misión providencial consistió en abrir nuestros ojos a la Luz. El fue el “testigo de la Luz” en medio de unos hombres, que fácilmente se deslumbran con falsos mesianismos y con supuestos redencionismos humanos.
Los judíos de su época también cayeron en la confusión de personificar en él sus mejores esperanzas de salvación. ¡Los “mitos” humanos, que tan fácilmente se forja la superficialidad religiosa de los hombres! Por ello Juan precisó de humildad. -que es la verdad -, y negación personal para mantener en autenticidad su responsabilidad de profeta: Llevar las conciencias a Cristo. La humilde integridad del verdadero heraldo de Cristo no es, por desgracia, demasiado frecuente entre quienes tienen la misión y la responsabilidad de dar testimonio de Cristo ante las almas. El Bautista no es, primeramente, un modelo de austeridad o de moral, es el pregonero, es quien prepara ‘un pueblo bien dispuesto’ para recibir a Cristo.
En todo caso, el Bautista aquel día y la Iglesia en su liturgia adventual, hoy, mantienen un grito de alerta, de perenne actualidad para toda conciencia seriamente abierta a la esperanza, a la fe y a la verdad: “¡Buscad a Cristo Jesús! Que en medio de vosotros está Aquél a quien vosotros no conocéis” (Jn. 1,26). Es necesaria una actitud de sincera apertura, de acogida serena y decidida; el Adviento es, también, el tiempo oportuno, el tiempo de gracia, invitación a superar la distracción. Oportunidad para ayudar y ayudarnos a resistir el consumismo, “reducción de banalidad”, en que se quiere resolver la Navidad. En medio de nosotros sigue estando uno a quien no hemos descubierto.
La gran tragedia para el mundo de hoy es el alejamiento de Dios; da la impresión de que Jesucristo se nos ha perdido. Ello cristaliza en la inestabilidad, en el crimen, en las desigualdades. La tragedia de la Iglesia puede estar en “velar, más que revelar” el verdadero rostro de Cristo. Por ello precisa tanto de una auténtica espiritualidad adventual en sí misma y en todos sus miembros.
¡Buscadle en su autenticidad…! (Isaías)
Sin ser el Adviento un tiempo fuerte de penitencia, exige una revisión personal y colectiva de conciencia como tensión de autenticidad para el encuentro con la Presencia salvífica de Dios (el Emmanuel de la Navidad y el Señor Jesús de la Parusía). La autenticidad o inautenticidad de nuestra vida condiciona inevitablemente nuestro encuentro con Dios y nuestra salvación en el tiempo y en la eternidad. En todo caso el ambiente es un factor fuertemente condicionante en la búsqueda sincera de Cristo y su Evangelio.
Providencialmente el más caracterizado profeta del Mesías fue también el más audaz denunciante de la frivolidad, de la injusticia y del materialismo paganizante de Israel. Los once últimos capítulos de Isaías (56-66) son un alegato impresionante contra las lacaras morales y religiosas del Israel del exilio, una denuncia insobornable de las inmoralidades, del fariseísmo religioso, de los pesimismos enervantes o injusticias sociales, que sabotean el plan salvífico de Dios sobre su Pueblo.
La salvación es tipificada en las profecías mesiánicas como el gran año jubilar (Is. 61,2; cf. Lev. 25,10; Deut. 15,12; Jer. 34,9,15-17; Ez.46,17): año de liberación de toda esclavitud, de renovación comunitaria en la justicia, en la santidad, en el bien.
Personalmente Isaías siente el gozo incontenible de ser portavoz de Dios en la proclamación de este año jubilar para los redimidos del exilio babilónico. Para esto tiene conciencia de su unción profética y de la presencia operante del Espíritu de Yahvé en él (Is. 61,1 ss.). Pero esta conciencia profética de salvación llegará a su pleno sentido mesiánico – perspectiva mesiánica del oráculo de Isaías- en la persona misma de Cristo Jesús (cf. Lc. 4,18-19).
Así el Mesías es típicamente anunciado como el Ungido del Señor, cuya misión es santificar realmente las almas, redimiéndolas de todas sus lacras personales y sociales. La misma obra de la Redención se anuncia como un jubileo de santidad personal y colectiva – “año de gracia del Señor”-, proclamado para formar una nueva comunidad creyente, totalmente fiel a Dios, con conciencia de su vocación a la santidad.
Precisamente por ello, a la Iglesia y al cristiano se les exige mayor autenticidad en la búsqueda personal y colectiva de Cristo. En ambientes socialmente tarados, frívolamente religiosos y amorales es prácticamente imposible encontrar a Jesucristo y aceptar auténticamente su Evangelio.
¡Buscadle con alegría…! (San Pablo)
Este domingo III de Adviento encierra, además, un profundo mensaje de alegría.
Teológicamente tiene su explicación exacta: Frente a tantas caricaturas de alegrías humanas, únicamente la autenticidad del creyente en Cristo encuentra, en el gozo filial de la oración, en la fidelidad a la gracia del Espíritu y en la pureza dignificante de vida, las garantías más profundas y seguras para la genuina alegría interior y exterior en el tiempo y de cara a la eternidad. Gaudete in Domino, es una joya del magisterio de Pablo VI; en ella habla el Papa de la verdadera alegría y de sus condiciones (09.05.1975). Breve documento que debemos leer.
La auténtica alegría cristiana – que San Pablo evoca como un destello adelantado de la salvación eterna en la Parusía del Señor Jesús – posee unos rasgos esenciales que la distinguen de la frivolidad pseudo religiosa y de la falaz alegría del mundo increyente o irreligioso.
Está garantizada por la paz interior del alma, que no vive sino bajo la confianza filial en la Providencia del Padre y en continua y sosegada oración (1 Tes. 5,16-17).
Centra al creyente en la Voluntad de Dios, por la búsqueda sincera de lo que más le agrade, manteniéndole así irreprochable hasta alcanzar la plenitud de la alegría en la “manifestación” del Señor (1 Tes. 5,21-23).
Se fundamenta en la firme y eficaz convicción de que la antítesis de la auténtica alegría existencial cristiana es siempre el pecado en cualquiera de sus formas. Por ello la verdadera alegría evangélica es fruto de una fuerte vivencia de la vocación a la santidad (1 Tes. 5,23-24).
¡La auténtica alegría es siempre la alegría misteriosa de quien busca con sinceridad insobornable a Jesucristo en la autenticidad de su fe cotidiana!
El salmo responsorial es el Magníficat
“Mi alma magnifica al Señor, (lo hace grande) y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador.” Estas palabras de la Virgen, portadora ya en su seno del evangelio viviente, presenta una temática recurrente en los himnos de alabanza del A.T. En nuestro caso nos fijamos solamente en la primera lectura de hoy (Is.61,10).
En las palabras iniciales de María que forman un paralelismo se contiene y expresa el modelo de toda autentica fe, que se echa de ver en sus dos movimientos: exultación de Dios por su adorable transcendencia, por ser Él quien es, por ser la base de toda existencia, segundo exultación en Dios que manifiesta su salvación de nuestra historia, es decir que no permanece en su adorable transcendencia sino que irrumpe con afán salvífico en nuestra historia con las características que María desgrana en su Cántico. Este cántico nos dice que solo Dios puede “cambiar nuestra suerte, como la lluvia cambia la suerte del desierto”. Es él, quien puede cambiar, invertir las situaciones, de cambiar el luto en alegría, las sombras de muerte en aurora de resurrección, es él quien pude cambiar las situaciones de injusticia en triunfo de verdad, quine exalta y humilla, quien hunde en el abismo y saca de él. Es una pieza de incalculable hondura teológica. Diariamente, como parte de la oración vespertina, rezamos el Magníficat.
Meditación
Un minuto con el evangelio
Marko I. Rupnik.
En nuestro tiempo, tan fuertemente concentrado en el hombre, en la autoconciencia del sujeto, con la exaltación de la identidad de uno mismo, Juan el Bautista golpea con su triple respuesta a la pregunta «quién eres». Juan responde tres veces con un «no lo soy»: «Yo no soy el Mesías, no soy Elías, no soy el Profeta». Está lejos de psicología pop. Con estas respuestas desmonta el imaginario que la espera ha fijado a lo largo de los tiempos. Más aún, revelando su identidad de voz que clama, hace ver que la identidad del hombre proviene de su vocación. La vocación explicita una correcta jerarquía relacional. El Señor llama, por eso él es la fuente, y el hombre, acogiendo la vocación, vive su propia verdad. A los que, por el contrario, creen en los estereotipos establecidos, aplicándolos a Dios, a los Profetas y a la religión como tal, Juan les dice que, precisamente eliminando estos obstáculos reales, – la autoafirmación, la autosuficiencia, el “yo” -, se prepara el camino para el Señor.
IV Domingo de Adviento. B
2Sam.7,16; Sal 88; Rom. 16,25-27; Lc. 1,26-38
Síntesis de las lecturas
La respuesta de María es la palabra más decisiva de la historia. (Reinhold Schneider)
2Sam.7,16.- Dios no habita en el Templo
David quiere construir un templo, una casa al Señor, pero el Señor declara que su proyecto es construir una casa–dinastía a David. Dios no hace descansar su gloria en los monumentos que le levantamos, sino en el hombre al cual le revela su dignidad. David quiere encerrar a Dios en un espacio concreto para saber dónde encontrarlo; pero Dios está en todas partes y particularmente ahí donde el hombre nutre un sueño y vive una esperanza.
Pero también debemos atender el gesto de David. Él quiere levantar un templo al Señor; David vive en un palacio, el Señor en una tienda de campaña. El gesto de David es hermoso. Pero Dios no se deja ganar en generosidad y hace una promesa a David: «Y cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus antepasados, estableceré después de ti una descendencia tuya, nacida de tus entrañas, y consolidaré tu reino. Yo seré para él un Padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán para siempre en mi presencia; tu trono permanecerá por siempre» (1Sam.7,12-16; ICr .17,1-16). Este episodio se vuelve meditación contemplativa en el salmo 131 (132): «Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes: cómo juró al Señor… No entraré bajo el techo de mi casa…hasta que encuentre un lugar para el Señor».
Sal 88.- Lamentación colectiva en la derrota
Se trata de un salmo muy extenso. Es una lamentación colectiva en la derrota; con referencia a la alianza de Dios con David y revelación de la misericordia y fidelidad divinas. La trasposición cristiana de la totalidad del salmo es como sigue: “Toda la tradición, desde la generación apostólica, han visto en David rey el gran tipo de Cristo. El es verdaderamente el primogénito del Padre, su trono es eterno, vence a los enemigos y extiende su poder a todo el mundo; él es el Ungido que recibe una descendencia perpetua. La paradoja es que el Padre permitió a su Hijo pasar por la afrenta y la derrota, lo hizo entrar en la zona de la cólera divina, en la dimensión contada del tiempo humano; sostuvo a sus enemigos y lo dejó bajar hasta la muerte. ¿Dónde quedaba la misericordia y la fidelidad del Padre? Todos los títulos y todos los poderes se los da el Padre a su Hijo, de modo nuevo y definitivo, en la resurrección. A esta luz resplandecen más el poder cósmico y el poder histórico de Dios; se ve que la ira y el castigo eran limitados; a esta luz comprendemos finalmente y cantamos en un himno cristiano «la misericordia y la fidelidad de Dios»”.
Rom. 16,25-27.- El misterio de Dios
Muchos entienden la palabra misterio como algo que no se comprende. En realidad, misterio quiere decir proyecto, plan, estrategia. En Cristo, se manifiesta el proyecto, el misterio de Dios, este proyecto se había revelado en parte, en etapas, ahora, en Cristo se nos revelado la totalidad de plan de Dios, (ver: Ef.1,3-10; Col.1,12-20), ciertamente, se ha manifestado, no en una manera llamativa y vistosa, sino en el silencio y la humildad, de una forma confidencial, para que nuestra obediencia sea la obediencia de la fe, libre y responsable.
Lc. 1,26-38. El sí que ha salvado al mundo
Un sí que ha salvado al mundo. El misterio de la Encarnación viene presentado, aquí, en línea con las antiguas promesas mesiánicas: «Alégrate, hija de Sion, el Señor, tu Dios, está en medio de ti» (Sof.3,14.17); pero la realización desborda todos los planes humanos; el Hijo de Dios nacerá de una mujer. Jerusalén ha sido repudiada, pero Dios no olvida sus promesas: habrá una nueva ciudad en la persona de María. No es ya una persona o un pueblo quien simboliza la alianza con Dios, sino una persona humana, concreta, en su libre adhesión al proyecto divino: María. Ella ha pronunciado las palabras más importantes en la historia de la humanidad; ha decidido, desde el lado humano, la plenitud del tiempo. Está en el cruce de los testamentos.
Comentario
«Mi amor es para siempre y mi fidelidad más firme que los cielos»
Si hubiéramos de reducir a su mínima expresión todo lo que la Sagrada escritura dice de Dios, serían esas palabras, que cantan su amor y su lealtad, su fidelidad irreversible e indestructible, la síntesis perfecta. Estas palabras, tan leídas en los salmos expresan lo que Dios es para cada uno de nosotros y para la humanidad toda. Y la expresión máxima de ese amor y esa fidelidad eternos e infinitos es Cristo. Pablo nos dice: Cristo es el sí definitivo de Dios a todas las promesas. La 1ª lectura y el salmo ahondan en esta idea. «Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad, por todas las edades. Porque dije: “tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad”» (Salm.88,2)
En el libro de Samuel encontramos la narrativa histórica de la promesa dinástica hecha a David. Una vez instalado en su palacio y disfrutando de paz, David quiere construirle una casa al Señor. El Señor le responde a través del profeta Natán: «¿Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella?». Por eso el Señor le dice: «Y cuando hayas llegado al término de tu vida… estableceré después de ti una descendencia tuya, nacida de tus entrañas, y consolidaré tu reino. El edificará un templo en mi honor y yo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo…» (cf. 2Sam. 7,12-14). Por casa se entiende aquí, un linaje real, una dinastía. El narrador está pensando en Salomón, el descendiente de David que efectivamente edificará el primer templo levantado al Dios verdadero por el hombre. Pero nosotros sabemos que Jesús, hijo de David, es el verdadero templo de Dios. Destruyan este templo y yo lo levantaré en tres días, les dice a los judíos aludiendo a su cuerpo que se levantará de la muerte.
Esta promesa hecha a David tiene explícitas resonancias en el pasaje evangélico que leemos hoy: la Anunciación. El Ángel dice a María: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin”. En el Cántico de Zacarías, se dice: «Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo…» (Lc.1,68-59). Se tiende, pues, un arco entre la promesa y el cumplimiento. Estas en la etapa final de la historia, en la plenitud del tiempo.
En la segunda lectura, final de Rom., Pablo canta, a la manera de una doxología final y mayor, como los últimos compases de una gran sinfonía, la misma fidelidad de Dios que, en Jesucristo, ha cumplido la promesa: «atraer todos los pueblos a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio, a él démosle gloria por los siglos de los siglos. Amén».
Pablo se refiere al evangelio proclamado que no es otra cosa que Cristo mismo y que él es la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos y revelado hoy por disposición del Dios eterno, predicho en los escritos proféticos y cuya finalidad es que todos los pueblos abracen la fe para obtener la salvación. La palabra misterio significa proyecto, plan y, en Jesucristo, el plan, el proyecto de Dios ha sido revelado y realizado plenamente. San Pablo nos dice que Cristo es el «sí» de Dios, el sí a todas sus promesas. Cristo está presente en todas las sagradas escrituras, afirmaba San Agustín; en el A. T. como promesa, en el N. T. como cumplimiento.
María en el misterio de Cristo
Tenemos que preguntarnos cómo ha sido posible este acontecimiento. Cómo ha realizado Dios su proyecto, su designio. Tenemos que decirlo inmediatamente: sin María no hay Cristo. Comparto contigo dos textos que expresan adecuada y hermosamente la presencia de María en el misterio de Cristo y por lo tanto, en el misterio de la iglesia. Igual, unos números de Marialis Cultos que nos hablan de “María en el Adviento”, y por último, un fragmento del célebre documento de los obispos suizos sobre María en el misterio de Cristo.
Pablo VI, en una homilía, en el santuario de Nuestra Señora de Bonaria (Cagliari), el día 24 de abril de 1970, se preguntaba:
«¿Y cómo ha venido Cristo entre nosotros? ¿Ha venido por sí? ¿Ha venido sin alguna relación, sin cooperación alguna por parte de la humanidad? ¿Puede ser conocido, comprendido, considerado, prescindiendo de las relaciones reales, históricas, existenciales, que necesariamente implica su aparición en el mundo? Está claro que no. El misterio de Cristo está marcado, por designio divino, de participación humana. El ha venido entre nosotros siguiendo el camino de la generación humana. Ha querido tener una madre; ha querido encarnarse mediante el misterio vital de una mujer, de la mujer bendita entre todas… Así, pues, ésta no es una circunstancia ocasional, secundaria, insignificante; ella forma parte esencial, y para nosotros, hombres, importantísima, bellísima, dulcísima, del misterio de la salvación: Cristo para nosotros ha venido de María; lo hemos recibido de ella; lo encontramos como la flor de la humanidad abierta sobre el tallo inmaculado y virginal que es María: “así ha germinado esta flor” (Dante, Paradiso, 33,9)»
En el camino de Adviento llegamos a la figura maternal de María. María, la Virgen Madre, es el camino que Dios mismo se ha preparado para venir al mundo con toda su humildad. María camina a la cabeza del nuevo Israel, la iglesia, en el éxodo de cada exilio, de cada opresión, de cada esclavitud, moral y material, hacia “los nuevos cielos y la tierra nueva donde habita la justicia” (2Pe, 3,13). María, pues, está en el cruce de los testamentos y el Adviento nos acerca y nos invita a contemplar la figura adventual de María, la oyente de la Palabra, la mujer de la fe, la mujer de la espera, la mujer fiel, la mujer disponible, el modelo de acogida y de respuesta a toda iniciativa venida de Dios.
María, la mujer del Adviento
En la Exhortación Apostólica “Marialis Cultus”, afirma el Papa Pablo VI:
Así, durante el tiempo del Adviento, la liturgia recuerda frecuentemente a la Santísima Virgen – aparte de la solemnidad del día 8 de diciembre que se celebran juntamente la Inmaculada Concepción de la Virgen maría, la preparación primigenia de la venida del Salvador y el feliz exordio de la iglesia sin mancha ni arruga -, sobre todo en los días feriales desde el 17 al 24 de diciembre, y más concretamente al domingo anterior a la Navidad en que hace resonar antiguas voces proféticas sobre la Virgen Madre y el Mesías, y se leen episodios evangélicos relativos al nacimiento inminente de Cristo y del precursor. De este modo, los fieles que viven con la liturgia el espíritu del Adviento, al considerar el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo, se sentirán animados a tomarla como modelo y a prepararse «vigilantes en la oración y jubilosos en la alabanza», para salir al encuentro del Salvador que viene.
Y uniendo el horizonte de la espera mesiánica y la espera del glorioso retorno de Cristo, el culto a la Virgen es explícitamente referido a Cristo. Resulta así que este período, como han observado los especialistas en liturgia, debe ser considerado como un tiempo particularmente apto para el culto a la Madre del Señor. ([cf. nn. 3 y 5]).
Si Dios mandó a su Hijo «nacido de mujer» (Gal. 4,4), se deduce que el don de sí mismo al mundo pasa a través del seno de una mujer. Un seno de mujer, el de María, se convierte en el lugar de la bendición más alta concedida por Dios al mundo. Con razón Isabel, llena del Espíritu Santo, puede exclamar dirigiéndose a María: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». (Lc. 1,42)
Dios ha querido hacernos un regalo
Comparto también con ustedes una carta pastoral de los obispos de Suiza del 16 de septiembre de 1973:
«La Redención, es el don del Hijo al mundo mediante la encarnación y la muerte en cruz. Pero no es suficiente para que exista un verdadero regalo que alguien tenga la bondad de hacerlo; es necesario también que alguien tenga la confianza de aceptarlo. Sin duda el Padre que da al Hijo, el Hijo que obedece, el Espíritu que derrama este don, los tres, son infinitos, y la pobre Virgen que lo recibe es una humilde criatura, como una nada ante la Divinidad. Pero sin esta pobre nada, sin la fe de María, el amor de Dios hacia los hombres no se habría convertido en el don que se manifestó en Cristo Jesús. He aquí la razón de porque la Virgen con su sí se desposa realmente con el amor que Dios quiere manifestar a los hombres y permite que este amor se manifieste. Así Ella es, para nosotros, la Madre de todo humano consentimiento. Su función en la historia de la salvación es única e indispensable».
María nos ayuda a vivir el Adviento
Pablo VI decía en MC. (n.21) que «el sí de María es para todos los creyentes lección y ejemplo para hacer de la obediencia a la voluntad del Padre el camino y el medio de la propia santificación».
Me parece importante, en la medida de lo posible, recalcar en estos días, – (A partir del día 17, el IV domingo de Adviento, Navidad, fiesta de la Sagrada Familia, y la fiesta de la Maternidad Divina de María, auténtica densidad mariana en la liturgia,) – la figura y presencia de María en el misterio de Cristo y de la iglesia. Al hacerlo debemos de tener presente que salimos al encuentro de nuestros fieles bombardeados por la propaganda de las sectas, uno cuyos puntos de ataque es nuestra devoción a la Virgen. Es una buena oportunidad de afianzar en nosotros y en el pueblo la figura de María en la historia de la salvación.
Meditación
Un minuto con el Evangelio
Marko I. Rupnik.
Para que la palabra se tradujera en la realidad de la vida, la antigüedad conoció varios caminos, como la magia o el destino, por ejemplo. Los tiempos modernos, al elaborar sistemas de teorías complejas, inevitablemente han creado diferentes formas de moralismo. La novedad radical del evangelio es que la palabra asume el cuerpo, entra en la historia para transfigurarla a través de la acogida personal. La Virgen María es una respuesta de amor al amor de Dios. Al estar llena de gracia, abre toda su persona a la palabra de Dios que ella ama. Y su acogida se convierte en un tejer la carne al Verbo. Sin embargo, la transición de la palabra a la concreción de la vida que se hace conforme a esta palabra es obra del Espíritu Santo, que da el amor, y el amor transforma la vida. Cuando el ángel la dejó, se da un momento de soledad universal de María y el Verbo. El amor también prevé esa soledad que resulta densa de presencia.